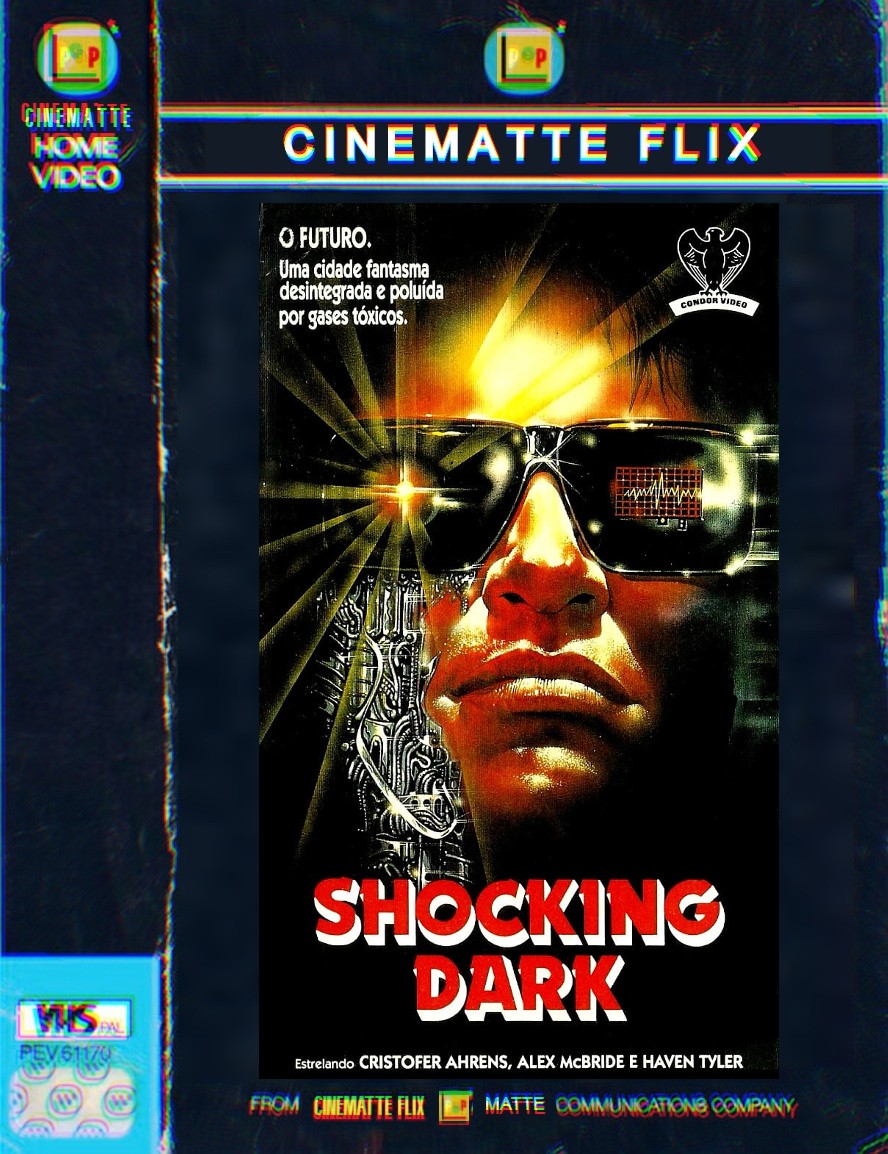Cuando uno se dispone a ver una película dirigida por Albert Pyun, como ‘El planeta del placer’ (también conocida como Vicious Lips), es importante ajustar las expectativas. Es un acto de supervivencia intelectual, un modo de protegerse del deslumbrante caos visual y narrativo que está a punto de inundar la pantalla. Porque cuando hablamos de Pyun, no estamos ante un cineasta cualquiera; estamos ante un creador de mundos cuya extraña mezcla de ambición y falta de medios resulta, a menudo, en un espectáculo tan hilarante como incomprensible. ‘El planeta del placer’, estrenada en 1987, es, sin lugar a dudas, una obra maestra… pero de lo grotesco, lo absurdo y lo accidentalmente cómico.
Lo primero que habría que destacar es que esta cinta ha alcanzado el estatus de «película de culto». Y en este caso, el culto probablemente se deba a una especie de fascinación morbosa. Como una criatura herida que no puedes dejar de observar, ‘El planeta del placer’ te obliga a quedarte en tu asiento mientras luchas por comprender qué demonios está pasando. El presupuesto de la película se encuentra, claramente, en el límite inferior de lo posible, pero eso no detiene a Pyun. De hecho, lo impulsa. Los efectos especiales son tan caseros que parecen más un homenaje involuntario a la ciencia ficción de los años 60 que una producción de 1987. ¿Nos olvidamos acaso de que ese mismo año, en otra parte del universo cinematográfico, se estrenaba Depredador con su depurada tecnología visual? No, no nos olvidamos. El contraste es demasiado doloroso para ignorarlo. Mientras la nave espacial de Schwarzenegger surcaba los cielos del cine comercial, la de Pyun apenas se mantenía en pie entre nubes de humo y miniaturas que debieron haber quedado en una maqueta escolar.
Y si los efectos especiales parecen fruto de un experimento fallido, la trama es otro asunto digno de análisis psicoanalítico. Decir que es inexistente sería, quizás, darle demasiado crédito. La sensación predominante es que nada ocurre durante la mayor parte del tiempo. En este desierto narrativo, lo único que crece es el desconcierto del espectador, que ve desfilar ante sus ojos a un elenco de personajes que parecen atrapados en una mezcla de apatía y desgana. Las actrices, que encarnan a unas punk rockers intergalácticas, parecen haber recibido instrucciones confusas: «Sed rebeldes, pero no demasiado, y si podéis, actuad como si no quisierais estar aquí». Y lo consiguen con creces. La pregunta no es si las interpretaciones son malas, sino si hay algo en absoluto que se pueda considerar actuación en esta película. Los diálogos son tan planos que podrían haber sido recitados por un chatbot primitivo.

Sin embargo, todo esto tiene un extraño encanto. Como toda película de los 80, ‘El planeta del placer’ ofrece esos momentos de sorpresa que, aunque no te salvan de la mediocridad, al menos te arrancan una sonrisa incrédula. Como cuando la nave se estrella en un desierto y, en lugar de encontrar algo lógico como un jeep o un oasis, aparecen dos rubias despampanantes en topless, caminando descalzas por la arena como si eso fuera lo más natural del mundo. Es en este tipo de escenas donde Pyun parece decirnos: «No esperéis coherencia, solo dejad que las cosas os pasen». Y así es como debemos enfrentarnos a la película, como un experimento en el que lo bizarro es la norma y lo surrealista, la recompensa.
Al final, ‘El planeta del placer’ es una película tan mala que resulta buena… o al menos, entretenidamente mala. Ha resistido el paso del tiempo no por sus méritos, sino por su capacidad para representar una era del cine en la que los límites del mal gusto eran inexplorados territorios llenos de promesas. Como una reliquia kitsch, es una experiencia visual que se puede disfrutar con la perspectiva adecuada: la de quien no espera nada, pero que se atreve a reírse de todo.