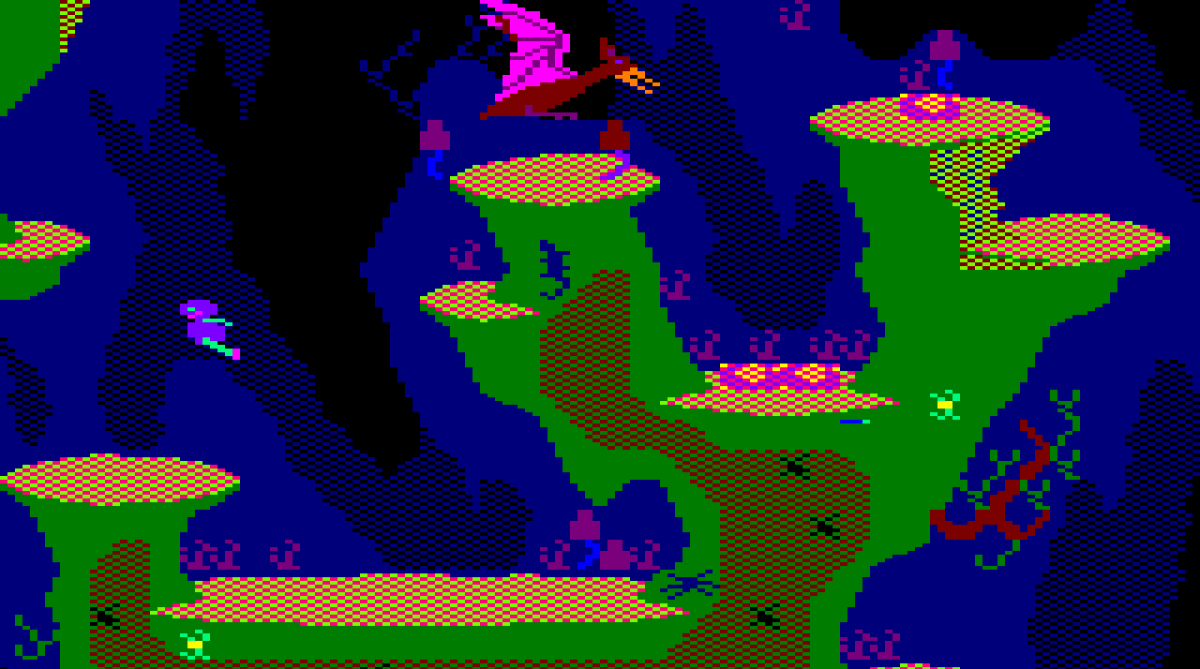En el ámbito de los videojuegos, la resolución gráfica se ha convertido en el parámetro supremo, la métrica con la que se evalúa el progreso tecnológico y el avance en la experiencia inmersiva. Este fetichismo de la definición ha alcanzado tal hegemonía que, a menudo, otras dimensiones fundamentales para la creación de un universo interactivo quedan relegadas a un segundo plano. En el análisis comparativo realizado por Digital Foundry entre las versiones de The Last of Us Part II en PlayStation 5 y la recién lanzada PlayStation 5 Pro, se pone en evidencia cómo el foco desmedido en la resolución termina por encadenar el debate técnico a una lógica de «mejora visual» que deja sin explorar aspectos más profundos de la experiencia lúdica.
A simple vista, la diferencia entre las dos versiones del título de Naughty Dog puede parecer clara: la PlayStation 5 Pro, con su capacidad de procesamiento más robusta, logra renderizar a resoluciones más altas, con detalles visuales más definidos, sombras más precisas y texturas que resplandecen bajo la obsesión del 4K nativo. Sin embargo, esta tiranía del «zoom» —ese ensimismamiento técnico en los píxeles por pulgada y la nitidez extrema de cada elemento en pantalla— esconde un problema más fundamental. Digital Foundry, en su rigurosidad técnica, desentraña estas diferencias con minuciosidad, pero su análisis no deja entrever una verdad inquietante: el culto a la resolución está desvirtuando la esencia de lo que un videojuego debe ser.
La obsesión por los 60 fotogramas por segundo y el 4K dinámico es un reflejo de un fenómeno más amplio: el videojuego contemporáneo ha sucumbido a la lógica del espectáculo visual. Los entornos más nítidos, las texturas más detalladas, los modelos de personajes más finamente esculpidos se convierten en la medida de calidad, como si el acto de jugar fuera meramente contemplar un lienzo digital de resolución creciente. Pero, en este acto de «contemplación», se olvida lo esencial: un videojuego no es una pintura estática, sino una experiencia interactiva que vive y respira a través del movimiento, de las decisiones del jugador y de la fluidez del mundo que lo rodea.
Y es precisamente en estos aspectos donde The Last of Us Part II —como tantas otras producciones— encuentra sus verdaderos logros técnicos, que sin embargo se ven eclipsados por la supremacía de la resolución. Las animaciones en este juego son ejemplares, con transiciones fluidas y naturales entre acciones, proporcionando un realismo emocional que ninguna cantidad de píxeles adicionales podría mejorar. La interacción física con el entorno, desde el movimiento de la vegetación hasta la destrucción dinámica de ciertos objetos, es un testamento del esfuerzo invertido en crear un mundo coherente y reactivo. Sin embargo, estos elementos no aparecen en las comparativas visuales que se centran exclusivamente en la nitidez de las sombras o la claridad de las texturas.
Al observar la comparativa de Digital Foundry, se podría argumentar que este énfasis en la resolución perpetúa una especie de «ceguera técnica»: los videojuegos no se valoran por su capacidad de involucrar al jugador en un entorno interactivo y orgánico, sino por su conformidad con los estándares más elevados de resolución. Es una dictadura del detalle microscópico, que obliga a las producciones a centrar recursos y atención en elementos que, si bien impactantes en su forma, son inertes en su fondo.
Lo que se pasa por alto en este enfoque es la experiencia fenomenológica del videojuego. El juego es interacción, movimiento, respuesta. Las sutilezas del control, las variaciones en las físicas que determinan cómo se desplaza un cuerpo en un entorno tridimensional, el impacto de una bala en una superficie, la transición suave de un gesto a otro—todos estos aspectos construyen la realidad de un videojuego mucho más que la resolución en la que se renderizan las texturas de una pared. Y, sin embargo, estas características siguen estando relegadas a un nivel inferior de valoración técnica.
La versión de The Last of Us Part II para PlayStation 5 Pro es, sin duda, una proeza técnica en términos de gráficos y resolución. Las mejoras son evidentes para quienes se acerquen a la pantalla con un ojo agudizado, deseando discernir cada milímetro de mejora en las texturas. Pero la verdadera riqueza del videojuego no reside en su nitidez visual, sino en su capacidad para contar una historia a través de la interactividad, para hacer que el mundo virtual no solo se vea mejor, sino que se sienta más vivo, más reactivo y más inmersivo en todos los sentidos.
En última instancia, la comparativa de Digital Foundry revela, de manera involuntaria, los límites de nuestra comprensión técnica del videojuego moderno. Si continuamos rindiendo culto a la resolución, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente hace a un videojuego extraordinario: no la cantidad de píxeles, sino la calidad de la experiencia interactiva que ofrece. La tiranía del zoom nos obliga a centrarnos en lo visible, pero el verdadero arte de los videojuegos reside en lo intangible: en la fluidez del movimiento, en la física que conecta al jugador con su entorno, en las emociones que las animaciones transmiten. Si no comenzamos a mirar más allá de la resolución, seguiremos sacrificando lo esencial por lo superfluo, permitiendo que los videojuegos se conviertan en meros espectáculos visuales, en vez de experiencias vivas y vibrantes.